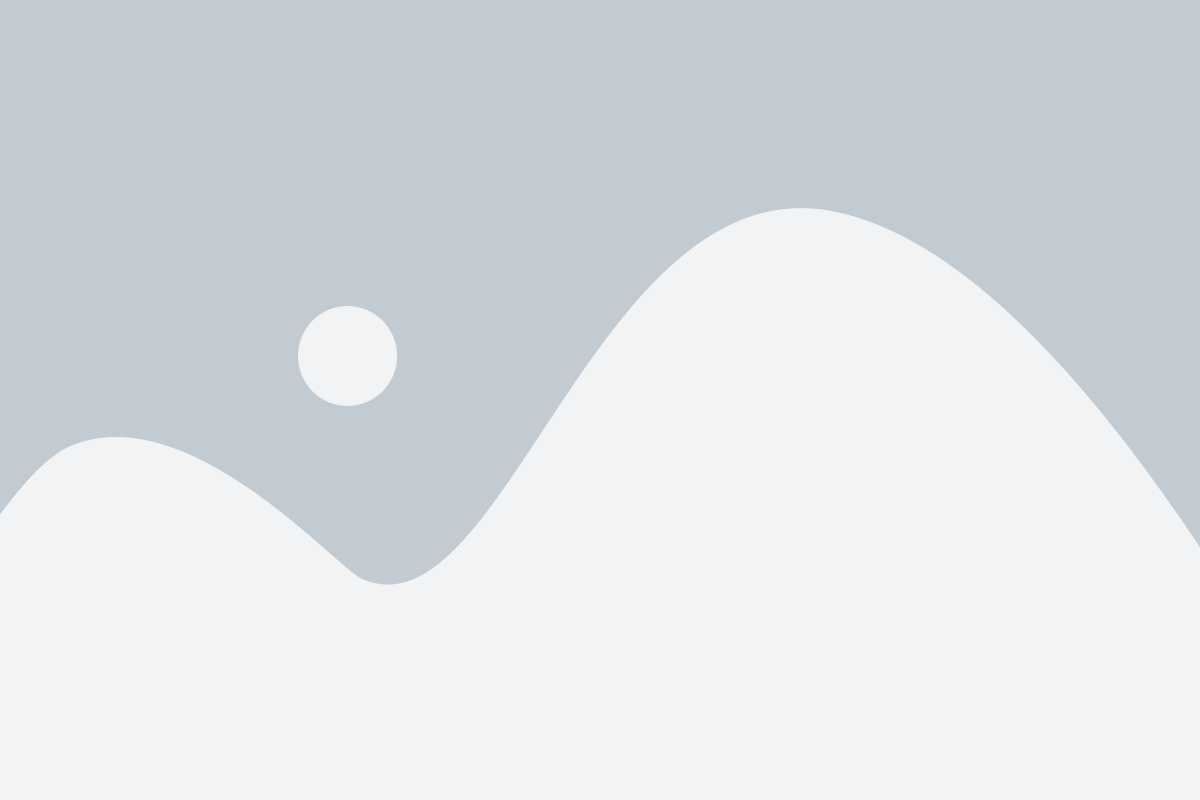El suicidio asistido y difundido de José Antonio Arrabal o la reciente muerte del filósofo Salvador Pániker, quien presidió la asociación Derecho a Morir Dignamente, elevan la importancia que merece la admisión a trámite de una Ley que ampare el derecho a unos cuidados paliativos de calidad, sin tener que recurrir a la eutanasia.
Regular la respuesta clínica ante el desahucio de un paciente, eliminando o limitando el ensañamiento terapéutico, ya estaba recogido por la Ley de Autonomía del Paciente de 2002, que establecía aspectos como el valor del testamento vital y la capacidad del enfermo de rechazar un tratamiento, pero que tenía expresiones normativas dispares en las diferentes Comunidades autónomas. Homogeneizar el marco que respalde la decisión del agónico y proteja la deontología de los profesionales en cualquier punto de España solo podía recibir el respaldo casi unánime del Congreso.
Lo que resulta más complejo es hallar el límite en el que la intervención del facultativo invade el juramento hipocrático por el que todo galeno se compromete a no “dar jamás a nadie medicamento mortal, por mucho que lo soliciten, ni tomar iniciativa alguna de este tipo”. Un debate ético, que rebasa el ámbito religioso, y que marca la frontera entre la sedación, la muerte asistida y la eutanasia. La frontera es frágil como la nebulosa que envuelve la administración de fármacos que pueden acortar la agonía, aunque no se prescriban para acabar con la vida del moribundo. El fiel de la balanza es tan sensible en este caso como la cantidad de analgésico suministrada y supone una batalla en conciencia entre los principios racionales y la compasión del ser humano que viste la bata.
La ortotanasia es el grado supremo en la medicina del dolor y pretende evitar el sufrimiento entre los enfermos terminales, una ciencia de creciente reputación pero que está afectada directamente por la protocolización de unos criterios, siempre discutidos, que nos permitan reconocer el comienzo y el final de la existencia de un ser humano. Dos episodios definidos por el concurso académico, pero que no son tan empíricos como para convertirlos en dogma.
Aunque un científico definía el sentimiento tras la muerte como idéntico al que percibíamos antes de la vida, es la victoria del existencialismo frente a la esperanza del más allá lo que atormenta a quien teme dejar este mundo hacia una incomprensible eternidad. Una angustia casi tan insoportable como la que padecen los que quieren liberarse de una vida agotada y cruel, sin que su dependencia física les permita descansar en paz.