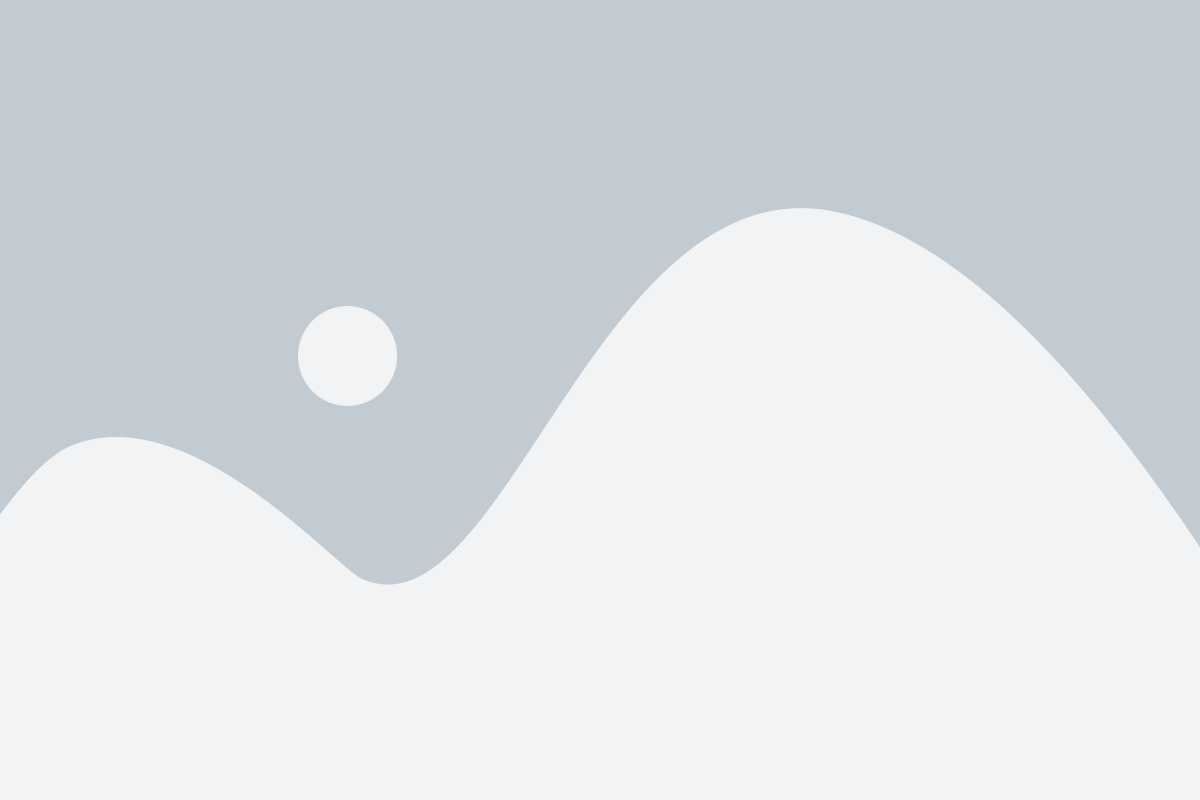No sé si ustedes se habrán dado cuenta, pero el caso es que la primitiva y ancestral actividad del lloriqueo está muy, pero que muy, de baja. El noble arte de lloriquear está sufriendo un bajón social de padre y muy señor mío, hasta el punto de que -si no se detiene esta lamentable caída en picado- en pocos años puede llegar a desaparecer del mismo modo que la correcta utilización del subjuntivo en los verbos españoles.
Hace lustros, el personal lloraba a cántaros (si se me permite la mutación del dicho popular). Uno circulaba por la calle tan tranquilamente y, de repente, se encontraba con un humano, o más, gimoteando a moco tendido como si nada, como si tal cosa. Nadie le daba importancia a esta circunstancia; parecía lo más normal del mundo y nadie se cuestionaba los motivos de tanto sollozo: “se le acabará de morir su tía Fortunata”; “le habrá dejado su marido”; “no se ha hecho con el gordo de la lotería por un sólo número”; “a su nieto lo han enviado a hacer el servicio militar a Sidi-Ifni”; “el médico le ha dado una mala noticia” y así, cientos y cientos de motivos como para ponerse a llorar como una Magdalena (que también tuvo su buena excusa, la pobrecita). Hay que resaltar que, hoy en día, nadie gimotea por las aceras debido a que todo el mundo ejerce dos actividades cotidianas en este ámbito circulatorio: unos deambulan con la vista fijada en sus respectivos teléfonos moviles y los otros bastante trabajo tienen atropellando peatones inocentes con sus bicicletas de marras. Evidentemente, los todavía llamados peatones normales no están por la labor de ir gimiendo en esa coyuntura peligrosa y, en consecuencia, de alto riego físico.
Eso, en lo que se refiere a la calle. Pero es que tampoco se ve a la muchedumbre llorando en otros lugares antes sagrados para realizar esta acción tan sentida e íntima. En alguna época de mi vida pasada, estando yo ubicado lejos de mi hogar habitual, los domingos en que me encontraba sensiblemente nostálgico y necesitaba ejercer mis lacrimales, me iba decidido a las estaciones de trenes, puertos de barcos (cuando los había, es decir, cuando había mar y barcos) o, en su caso, a los aeropuertos. Tanto las despedidas de la gente como sus llegadas abrían inmediatamente mis cavidades oculares y de ellas surgían, emanaban, unos más que apreciables lagrimones que llenaban mi corazón melancólico de gozo y me hacían sentir como nuevo. Era un gustazo. El anzuelo me lo ponían los propios protagonistas de estas despedidas o llegadas que, en su encuentro o desencuentro con sus seres queridos, echaban a llorar a chorros sin vergüenza ni control. Esto se ha acabado: hoy en día, la gente se despide como si nada cuando, a lo mejor, saben que no volverán a verse jamás pero, eso sí, no sueltan líquido ni que los maten. Igual con los que llegan; un simple abrazo formal y, hala, si te he visto no me acuerdo (“si eso, ya luego me lo cuentas mientras nos tomamos unas cañitas”). El caso es que ver a un familiar querido después de treinta años separados no produce ni el más mínimo suspiro acuoso.
Otro ámbito delicioso para practicar el “lloreo” eran los cines (no tanto los teatros). En determinadas escenas de la película de turno, en la sala se hacía un silencio sepulcral que preludiaba una sonora, generalizada y ostensible sorbida de mocos, a la vez que cientos de pañuelos se disponían a recoger, pausadamente, las correspondientes secreciones nasales; era emocionante. Desde luego, mucho más conmovedor que el puto crujido de las putas palomitas. Actualmente, ya nadie llora cuando aparece el cadáver destrozado de un bebé de meses, hijo de la protagonista, en un pantano de arenas movedizas. Ahora no brotan lágrimas si no que se sorben las cocacolas con las pajitas de turno.
Y lo más de lo más: ya nadie gimotea en los templos del plañir, los ahora llamados tanatorios. Es la bomba. En las capillas ardientes, el público muestra sus sonrisas de placer sin que se vislumbre ningún atisbo del dolor reinante. En los funerales, algunos músicos tirando a mediocres estimulan los oídos de los que se quedan con canciones que nada tienen que ver con la tristeza, y la concurrencia, sin dudarlo, arranca con vítores y hasta aplausos se supone que hacia el finado aunque no queda nada claro. A la salida, gran repertorio de chistes y cuchufletas en un ambiente de franca algarabía. Nadie, nadie, llora.
Creo que se debería impulsar una campaña de publicidad capaz de instar a todos los sujetos del país a practicar, nuevamente, el sano ejercicio de llorar, un buen propósito que nos haría a todos mejores y preservaría una parte fundamental de nuestra auténtica intimidad.
El día que alguien se decida a recoger mi guante, igual lloro de pura alegría; ¡que también!