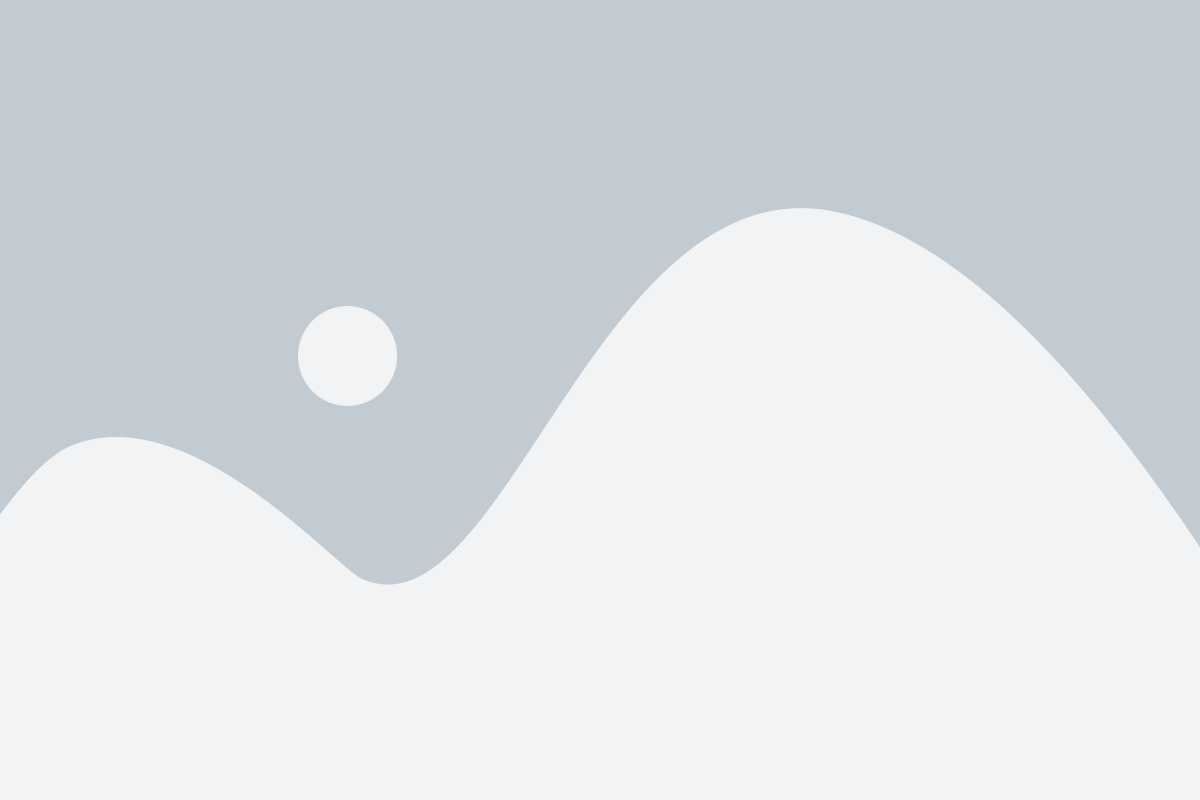Veinte años han transcurrido. Veinte años desde que la barbarie y la sinrazón volvieran a situar al grupo terrorista ETA en la primera plana mundial. Pero en esa ocasión, un error de cálculo o, simplemente, que esos asesinos tampoco daban mucho más de sí, provocó algo muy especial. Sí, es cierto, todo asesinato es un drama, resulta injustificable y condenable sin ningún tipo de excusas. Toda víctima merece reconocimiento y todo nuestro respeto porque deja tras de sí familia, amigos, recuerdos y un derecho esencial del que ha sido injustamente privado por alguien que creyó poder disponer del bien más preciado de toda persona. No obstante, teniendo en cuenta lo que significó para nuestro país la lacra del terrorismo, con más de 800 víctimas mortales, el secuestro y posterior asesinato del edil de Ermua Miguel Ángel Blanco, marcó un punto de inflexión en nuestra historia reciente. Ese maldito y fatídico 10 de julio todos nos dimos cuenta de que no nos hallábamos ante un acto terrorista más pues, en esta ocasión, desde las entrañas de la tierra que le vio nacer y que vivía en un estado de miedo permanente, de manera muy especial el pueblo vasco (¡Qué maravilloso ver su respuesta y su valentía!) y posteriormente todo al país, todos juntos, nos alzamos contra los asesinos y se les dijo, alto y claro, por primera vez, que hasta aquí habíamos llegado.
Ese día, emergió imparable un movimiento cívico espontáneo de rechazo social multitudinario, en masa, contra ETA, contra sus actos y contra sus matones. A partir de ese momento, las organizaciones y las expresiones en contra de la violencia etarra aumentaron exponencialmente y, lo que es más importante, perdieron de manera progresiva los apoyos con que la organización contaba en su territorio y la división interna dentro de la banda, era ya un secreto a voces. De forma progresiva, dejaron de ser bien vistos, aplaudidos y homenajeados en su propia tierra. Algo absolutamente impensable hasta la fecha. Empezaron a verse como gudaris venidos muy a menos.
Nadie es una víctima más. Hablamos de tragedias con las que todos, como ciudadanos de este país, debemos cargar, y personas a las que tenemos la obligación de recordar, velando por su memoria. Ya lo dijo muy bien el filósofo, poeta y novelista hispano-estadounidense George Santayana, “aquellos que no recuerdan el pasado están condenados a repetirlo”. Y es que esto no puede volver a ocurrir. Resulta inadmisible que se pueda blandir una espada, hacer estallar una bomba o pegar un tiro en la nuca, para defender una idea en un Estado de Derecho. Inaceptable. Contamos con garantías jurídicas, derechos fundamentales, juzgados y Tribunales y una Constitución que todos aceptamos acatar. Dentro de ese marco, lo que sea; fuera de ese marco, nada.
Han pasado veinte años. Y debemos seguir honrando la memoria de Miguel Ángel Blanco. Y debemos hacerlo porque así honramos también la memoria de todos las demás víctimas; porque así nos mostramos orgullosos de la respuesta del pueblo vasco cuando un buen día se plantó ante esos asesinos; porque de este modo demostramos que como país fuimos capaces de levantar la voz al unísono, hacia el cielo, para luchar juntos por algo. Debemos recordarle porque nos hizo sentir parte de un todo que cobraba sentido.
Por cierto, no merece la pena hablar de alcaldes y otras autoridades que han decidido no realizar ningún tipo de acto específico de homenaje y reconocimiento a Miguel Ángel Blanco. En primer lugar, aquí radica la grandeza de nuestra democracia. No todos pensamos igual. ¡Faltaría más! En segundo lugar, detesto que la política entre en escena cuando hablamos de esta tragedia. Y, en tercer lugar, quizás muchos todavía no entendieron de verdad lo que para todos significó este trágico acontecimiento. En cualquier caso, y como muy bien señaló el todavía alcalde de Ermua, Carlos Totorika, lo que está claro es que “el espíritu de Ermua nos hizo a todos más libres”.