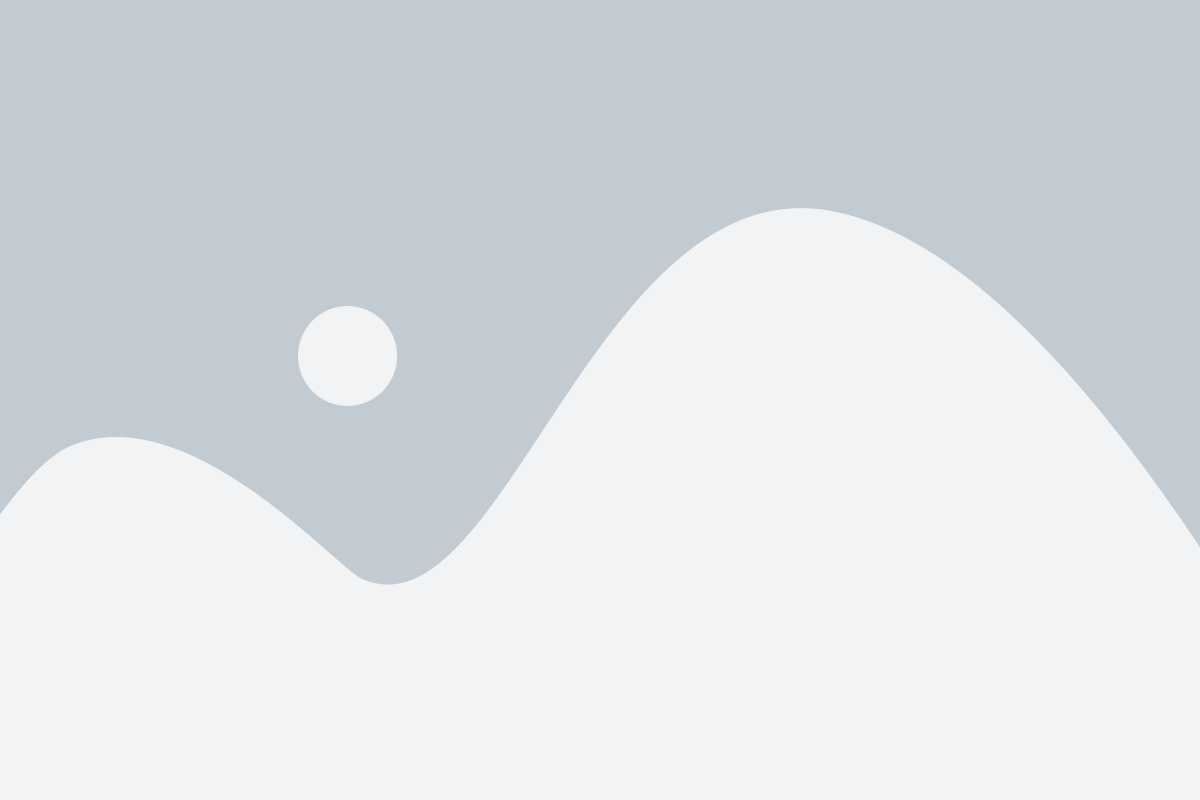A veces ocurre simplemente echando un vistazo a las noticias que enturbian nuestro día a día; en ocasiones sucede que damos demasiada importancia a uno de tantos pequeños traspiés de los que deberíamos ocuparnos en lugar de inútilmente preocuparnos; y también nos pasa cuando acontecen cosas importantes, cuando nuestras vidas cambian, para bien o para mal, y se altera el statu quo, se agita nuestra zona de confort y empezamos a hacernos las grandes preguntas. Es indudable que la vida no entiende de control, estabilidad o seguridad. Un buen día, percibimos que transitamos un camino repleto de sorpresas, con multitud de recovecos, cruces, pendientes, frondosos bosques, abruptos acantilados y hermosas llanuras; descubrimos que nos hallamos ante una gran aventura cuyo desenlace conocemos, pero cuyo trayecto depende, en gran medida, de nosotros.
Ese camino que es la vida, desgasta, no es fácil, pues mal que nos pese, todos atravesamos buenos y malos momentos, disfrutamos y sufrimos. Todos experimentamos bajones, momentos delicados en que todo parece costar más de la cuenta, del mismo modo que gozamos con esos días en que nos sentimos imparables, repletos de energía, con las baterías a tope de carga, con ganas de comernos el mundo. Cuando llegan los días menos buenos que, dicho sea de paso, son los menos cuando uno trae de fábrica aquello de ver el vaso medio lleno, pensar en positivo y creer que siempre hay una salida, una respuesta y una buena cosa que hacer, me gusta mucho aprender de los niños. Aquellos que tengan hijos me entenderán rápidamente. Efectivamente, con los más pequeños siempre hay una nueva anécdota que contar, una nueva salida, un comentario o una cara que nos deja más de una lección de vida a los que creemos saberlo todo.
En estos momentos, y por poner un ejemplo que resulta muy gráfico, nuestra hija está a punto de perder uno de sus dientes de leche. Por tanto, lo suyo es un sinvivir, debatiéndose entre el presunto “dolor” que ella cree que puede llegar a sufrir si tratamos de arrancarle ese colmillo que asoma y la posibilidad de que el hada de los dientes (aliada del ratoncito Pérez que tiene gran aceptación últimamente) cambie el preciado trofeo por algún regalito o un billetito con el que seguir llenando la hucha. Descubrir su carita, respirando hondo mientras se acerca para que realices la extracción y finalmente ver cómo se bate en retirada con un: “déjalo papi…ya se caerá solo…paciencia”, no tiene precio. Tiene miedo. Todos tenemos miedo. Nos asusta sufrir y nos da miedo el dolor. Pero estoy seguro de que cuando lean estas líneas, nuestra pequeña ya habrá entregado el diente al hada. Sí, porque finalmente superará su temor inicial y querrá lograr su objetivo final, porque merece la pena.
En cualquier caso, la ilusión y la fantástica magia que envuelven ese momento, no puede describirse con palabras. Es en esos momentos cuando te das cuenta de la intensidad con la que viven la vida los más pequeños. Lo dan todo siempre, lo experimentan todo al máximo porque todo es novedoso, porque cada día es puro descubrimiento y porque tienen esa sensación que ya describía muy bien Pablo Picasso: “Cada niño es un artista. El problema es cómo seguir siendo artista una vez que crezca”. Son imparables y parecen no agotar nunca su energía.
Y es en esos momentos cuando, por mal que haya ido el día, por complicadas que nos parezcan las cosas, son capaces de dibujarnos una sonrisa y hacernos recordar por qué estamos aquí y cuál es el sentido de nuestra vida. No podemos ser niños eternamente, eso está claro. Pero sí debemos luchar por mantener esa ilusión, esa fuerza incontenible que puede con todo, esas ganas de seguir descubriendo y aprendiendo nuevas y maravillosas sorpresas. Que no tengamos nunca la sensación de que se nos ha escurrido la vida entre los dedos. Eso no nos lo podemos permitir. Ya lo dijo el gran Mahatma Gandhi: “Vive como si fueses a morir mañana. Aprende como si fueses a vivir para siempre”.